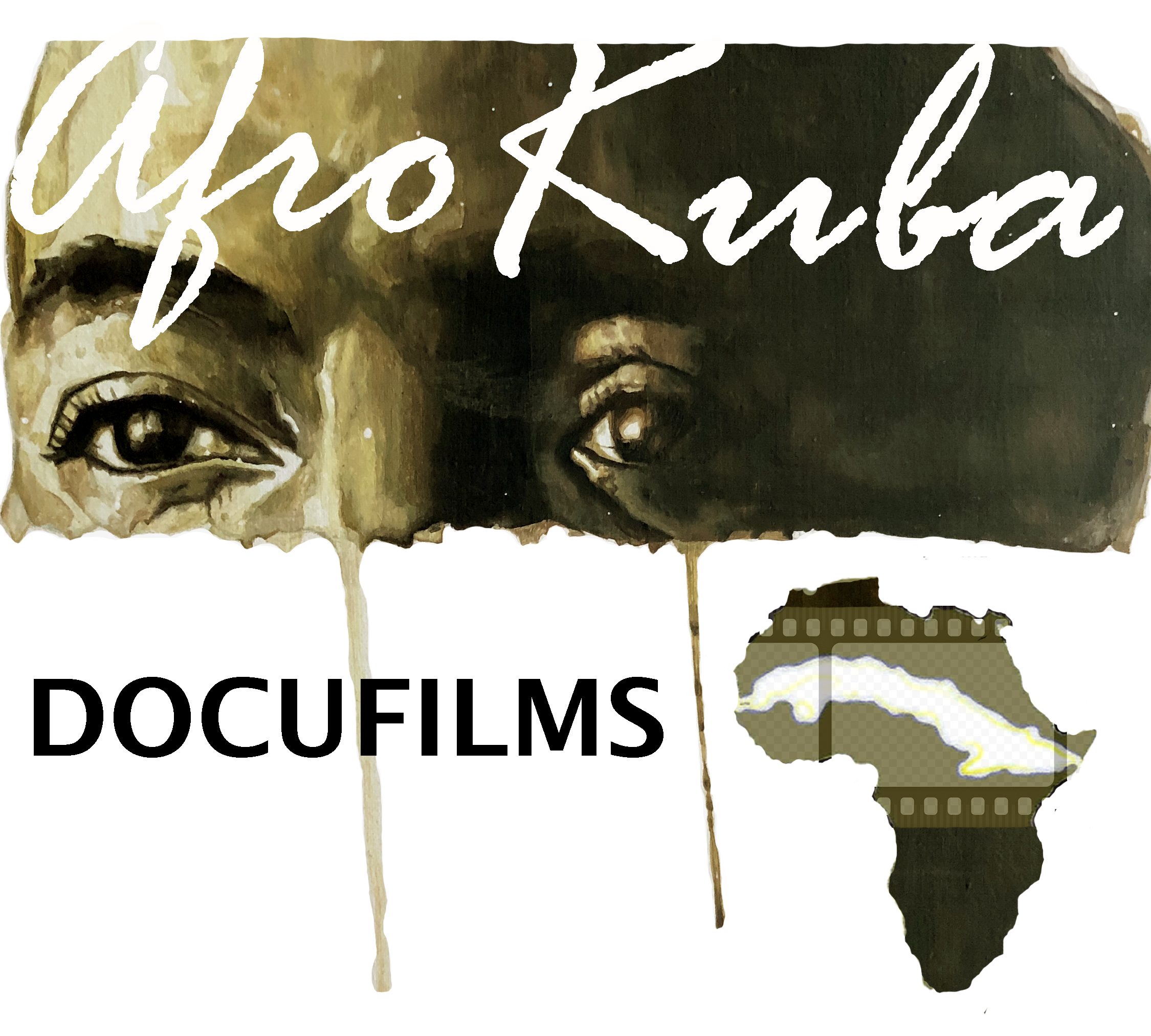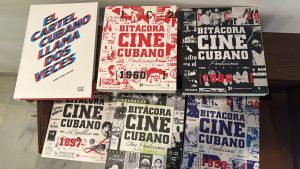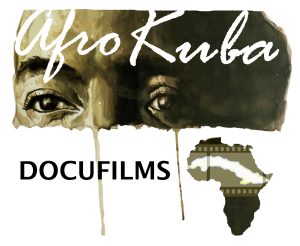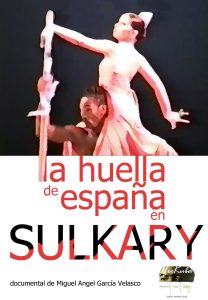Considerado uno de los cantantes cubanos más polifacéticos, se mantuvo fiel a la herencia musical de la isla. Conocido como “El Bárbaro del Ritmo”, vio la luz por vez primera el 24 de agosto de 1919, ese día en el pueblo de Santa Isabel de las Lajas se había encendido un eterno haz de luz con el nacimiento de su hijo predilecto.
Santa Isabel de las Lajas, pueblo al cual le dedicaría uno de sus más emblemáticos temas; Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, el primero de dieciocho hijos de una familia negra y pobre cuyas necesidades le obligarían a cambiar la escuela por el trabajo al culminar solo el cuarto grado.

De niño tuvo un acercamiento al Cabildo Congo de Lajas, situado a solo metros de su casa, esa influencia fue determinante para su futura carrera como músico, con ellos aprendió a tocar el insundi, los tambores yuka, los de makuta y bembé, invocadores de deidades (orishas), con los cuales cantaba y bailaba a la perfección, e interpretaba el son, la guaracha y la rumba. El valioso aval de tener como antepasado a figura tan ilustre como el primer rey de los congos hizo que los descendientes de la cofradía, fundada en el siglo XIX por un grupo de negros congos libertos, brindara siempre al Benny especial reconocimiento por la jerarquía de su origen.
En ese sentido pensemos que primero surgió el Cabildo, su gente, su cultura y después entonces apareció la gran y transcendental figura de la música cubana, es imposible separarlos; no existe Benny sin Cabildo Congo de Lajas sin Cabildo Congo de Lajas sin Benny.
Estamos en presencia del grupo tradicional Cabildo Congo de Lajas, tiene sus precedentes cuando el templo fue construido en 1886, desde antes ya se tocaba makuta (baile principal y más popular de los congos en la región central de Cuba) en los barracones de esclavos para celebrar la fiesta de fin de molienda y fin de año, amenizados por los toques y bailes durante los festejos ceremoniales existentes en estos Cabildos de Nación, hasta la primera mitad del siglo XX.
Esta institución ha aglutinado y acogido durante más de un siglo a los descendientes de esclavos de origen bantú existentes en esta amplia zona azucarera, es considerado como el reservorio más importante de las tradiciones culturales de origen congo del centro de Cuba; junto al Cabildo Kunalungo de Sagua la Grande y el Kalunga de Trinidad, por lo que ha posibilitado la supervivencia de numerosos rasgos (bailes, costumbres familiares, comidas, rezos, cantos y términos), representando un importante legado para éstas y las futuras generaciones en el acercamiento a la influencia africana y sus esencias en la cultura cubana y universal.

Como en casi la totalidad de estas asociaciones, en sus inicios sus integrantes eran originarios de la cultura bantú, principalmente libertos de los ingenios Santa Susana”, Santísima Trinidad y sobre todo del ingenio azucarero Caracas, quienes se fueron asentando en La Guinea, registrados como los Terry, respondiendo a la disposición y ralea en aquella época de llevar consigo el apellido de su propietario; adjudicándose el apelativo del legendario y reconocido terrateniente Tomás Terry.
Varias fueron las familias de la barriada que con el tiempo se fueron sumando como adeptos y asociados, dentro de las que se encontraban los Benítez, Armenteros, Palacios, Olano, Moré, Madrazo, Sarría, Peñalver, entre otros, al pasar el tiempo dado el proceso de transmisión generacional su membresía ha sido suplida por sus propios descendientes, así como por los demás vecinos del populoso barrio lajero.
El Casino San Antonio fue fundado en 1844 por esclavos de origen bantú en los barracones del ingenio Ciudad Caracas, ya en 1855 se trasladó definitivamente a lo que es hoy Santa Isabel de las Lajas, resistiendo por más de un siglo varias épocas de incomprensiones y francas acciones por su desaparición, pero por fortuna, hoy constituye una parte importante del patrimonio cultural de la región central de Cuba. El Casino de negros en Lajas, como muchas otras asociaciones de la cultura conga de América, tomó el nombre de San Antonio (“Masamba”) por ser este el patrón de Portugal, país que concentró la mayor cantidad de comerciantes esclavistas de la zona bantú y, por tanto, fue el primero en obligar a adorar y que originó en estos grupos africanos el proceso de transculturación cultural, cualitativamente diferente a los del componente etnodemográfico yoruba o lucumí.
Benny Moré: “Yiri, yiri, bon” obra del compositor, cantante, bailarín y actor habanero, Silvestre Méndez “Tabaquito”. Tomado de YouTube
Dentro de su formación histórica y antropológica se fueron asimilando disimiles ingredientes de tipo cultural ya impregnados desde la vida en los antiguos barracones, resalta los propios bailes y toques mantenidos hasta nuestros días, así como la fabricación de los originarios tambores de fundamento utilizados en los toques makutaofrecidos a San Antonio (“Masamba”), muy similares a los que fueron construidos en África de igual tipología, confeccionados a base de un tronco robusto perforados con fuego de forma fusiforme, ancho en la cima y estrecho en la base, se caracterizan por poseer un parche, se tocan por un solo lado y presentan gran sonoridad; se denominan “caja” y “quimbando”.
En sus inicios se utilizaban unas maraquitas de güira cimarrona, las cuales eran sostenidas en las manos del cajero para darle más sonoridad al toque, se utilizó también la guataca, en las ocasiones que he asistido a sus ceremonias por más de quince años y no he presenciado estos últimos instrumentos.
Uno de los tambores, específicamente la “caja” tiene pintado un escudo cubano y un letrero Centro Africano de Lajas, el cual fue colocado en la pseudoRepública. La ya nombrada makuta se considera también como el baile principal de la fiesta de fin de molienda, con influencia del “pavasan” de origen bantú. Se le denomina así al toque, canto y baile que se realiza con mucha agilidad en las piernas y movimientos muy fuertes. Se venera a la deidad “Masamba” -San Antonio de Padua en el catolicismo-, por lo que los presentes hacen honor frente a su alegórico altar, muchos con ofrendas, mientras otros le cumplen con rezos. Después del Juramento de la bandera se realiza un círculo, previamente se habrán colocado los tambores y los tocadores en su centro con la solista y al compás del canto en lengua conga en forma de filas y círculos, bailarán girando hacia un lado y hacia otro.

Este baile festivo se denomina “ringuinda”, cuentan algunos informantes que antiguamente se situaba una nieta, descendiente de ellos en el centro del coro, la cual tenía ciertas habilidades para los cantos alusivos al género, para así mantener viva esta tradición. En varias ocasiones en la actualidad he presenciado este elemento que, sin duda, significa mantener viva la tradición a través del sentido de continuidad.
Los cantos están formados a base de frases breves que se reiteran, cantados por una solista y un coro que la acompaña. Los tres primeros son dedicados a San Antonio (“Masamba”), por ser este el patrón. En el primero, el abanderado baila frente a él con la bandera, acompañado por un vasallo que lleva en sus manos un jarro con agua y una botella de aguardiente (malafo), a partir del segundo canto comienza a jugar un importante papel el abanderado, el cual va despojando puertas y ventanas con movimientos fuertes ondeando magistralmente la bandera. Al concluir la primera parte de esta ceremonia los presentes besan la insigne cubana en señal de respeto.
Documental “Benny Massamba” producido por AfroKuba
En el barrio de la Guinea se encuentra el Casino de los Congos, sitio donde encontramos al grupo portador de la cultura cubana Cabildo Congo de Lajas, referente actual como parte de los procesos de salvaguardia. Por su importancia para la cultura cubana ha sido objeto de un proceso de seguimiento y atención por más de una década, ha sido consecuente y sistemático el acompañamiento y atención por parte del Consejo Nacional de Casas de Cultura, además de ser la sede y motivo esencial en las celebraciones del Taller Nacional Cultura–Identidad, donde anualmente acuden al forum con sus estudios los más importantes investigadores de la cultura popular tradicional del país.

Sin duda, esa bandera cubana con la estrella solitaria y las tres franjas azules, con las dos blancas y el triángulo rojo que desfila por los espacios del Cabildo acompañada por los auténticos cantos, toques y bailes ahuyenta con su poder de soberanía los malos espíritus, al tiempo que le cuenten a los visitantes y foráneos, que no falte encontrarse con el gran Benny Moré, quien desde sus tempranos cinco años bebía de sus entrañas, ese gran músico y cubanísimo, pero que sepan también que su legado se generó de forma empírica a través de los sonidos melódicos del cuero devenidos de esos tambores que un día vinieron del África lejana para ser parte de la esencia y la identidad cubana. Sin duda, representa una joya indiscutible que atesora el Patrimonio Cultural de Nación.
Escrito por: Por Rafael Lara González. Metodólogo de Tradiciones del Consejo Nacional de Casas de Cultura
Tomado de: